Joaquín Mª Aguirre (UCM)
Se anuncia el entierro de Muamar el Gadafi en algún lugar secreto del desierto libio. Las imágenes crueles con los que las televisiones nos regalan, alejadas de cualquier pudor, nos sumergen con brutalidad en las consecuencias directas de las dictaduras, en la inmundicia de lo peor de la naturaleza humana llevada hasta el extremo. No hay nada sorprendente, solo la lógica aplastante de la generación del odio y la venganza. La exhibición de su cadáver , junto al de su hijo, en una cámara frigorífica ante la que aguardaban cientos de personas con sus móviles preparados, listos para tomar la imagen de su vida, el momento inmortalizado junto al dictador, reducido ahora a una masa inerte.
Gadafi cayó desde lo más alto de su egolatría hasta el duro y sucio suelo de esa cámara frigorífica, convertida en infierno helado, destino irónico. No creo que pueda existir mayor degradación, una inversión tan grande de la vanidad humana que la experimentada por el dictador.
El avance en la construcción de una civilización de la imagen ha hecho que queden lejos las exhibiciones anteriores de la brutalidad aplicada a los dictadores. Las imágenes que nos llegan desde la memoria visual del derrocamiento quedan cortas ante esta reconstrucción poliédrica de los hechos desde cada uno de los móviles con los que fue grabada y fotografiada. El sueño obsesivo de Gadafi de estar rodeado de cámaras que inmortalizaran sus más mínimos gestos, finalmente, se cumplió con toda la obscenidad a la que se puede recurrir.
Nuestra anticipación de una muerte -gran finale-, en Gadafi en los infiernos, un final como el de Don Giovanni, en el que el puño dorado, que gustaba de usar como representación de su poder, saldría de las entrañas ardientes de la tierra y los arrastraría hasta el fondo entre estruendos orquestales, su final soñado, se ha visto sustituido por ese otro final bufo con el que el dictador es reducido a un perro acosado cuya voz de falsete pide clemencia inútilmente. No hay grandeza, ni justicia, ni ejemplaridad: no hay consecuencias más allá de los hechos, ni deseados ni deseables. Solo la lógica camusiana en la que el reflejo del sol en la hoja de un cuchillo provoca la violencia y la muerte.
Un entrevistado anónimo, una voz de coro griego, protesta por el gasto inútil de enterrarlo. Reclama dejar su cadáver a las alimañas, que den cuenta de él. Que los dictadores pierdan su humanidad no debe hacer que perdamos la nuestra. La imagen televisa de una mujer que se cubre la nariz con el velo mientras sostiene firme su cámara fotográfica con la otra simboliza bien la primera parte del epílogo del drama libio. Los dictadores huelen mal en vida y se descomponen como cualquier otro cadáver. Muertos, dejan de regirse por leyes divinas autoproclamadas, por mitos ególatras, y quedan reducidos a la materialidad vulgar que rechazaron en vida. Atrás quedaron uniformes y medallas, charreteras y fanfarrias. Nada.
Ninguno de los dirigentes mundiales que lo abrazaron en vida, ninguno de los que le autorizaron a instalar su jaima en los jardines presidenciales, ninguno de los que aceptaron sus regalos envenenados…, estará allí, en ese lugar secreto del desierto, en el que será finalmente arrojado su cadáver, sin gloria y sin pena. Gadafi, el dictador que exigía ser amado, ha caído como caen los simples fardos de basura arrojados sin cuidado en un desierto convertido en vertedero. Solo cabe esperar que el ejercicio del cinismo no evite que lo entierren con la profundidad suficiente.
No me da pena Gadafi. Me apena la forma en la que los dictadores siguen degradando desde la muerte a sus víctimas haciendo que se manifieste en ellas el odio extremo, la repugnante crueldad, el exhibicionismo infame al que quieren acostumbrarnos estas televisiones que padecemos, incapaces de diferenciar entre la noticia y el vómito, entre la Historia con mayúsculas y el reality con minúsculas.
Anoche, al pasar frente a la sede de la Liga Árabe en El Cairo, no eran ya las banderas de Libia las que se manifestaban celebrando la muerte de un cruel tirano de opereta reducido al tremendismo. Las banderas levantadas eran las de Siria que, animadas por el estruendo de la caída de otro dictador, reclaman la desaparición del suyo dentro del extraño ritmo con el que están desmoronándose una tras otra, cada una con su estilo, pero todas con el mismo fin.
Lo sirios sienten que su tiempo ha llegado, que el entierro en algún lugar perdido del desierto de un dictador es la señal de partida para que comience el acto final de su propia tragedia. La historia se repetirá, pero como siempre lo hace, con apariencia de diversidad y lógica repetitiva.
Solo la muerte no tiene lista de espera. Los dictadores lo saben y acuden, inquietos, a la ceremonia final sabedores de que es cuestión de tiempo y que les aplicarán la medicina que recetaron sin mesura en un agujero en un desierto inmisericorde.
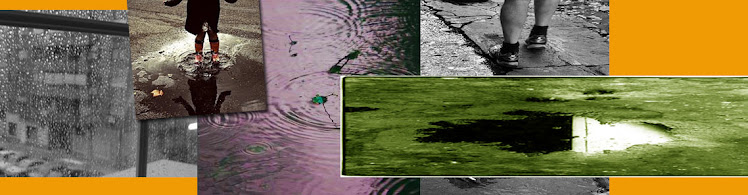



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.